
Crédito: Smithsonian

Crédito: russiapedia
Los veranos en Siberia no duran mucho tiempo. El manto de nieve cubre la estepa hasta mayo, y el frío invernal regresa a principios de septiembre, la congelación de la taiga en un bodegón impresionante en su desolación: interminables kilómetros de pino y bosques de abedules desordenados, bosques repletos de osos y lobos hambrientos; escarpados montes, ríos de cristalinas aguas que se vierten a raudales a través de los valles; cien mil ciénagas heladas. Este paisaje es el último y más grande de los desiertos de la Tierra. Se extiende desde el extremo más lejano de las regiones rusas del Ártico hasta el sur de Mongolia, y al este desde los Urales al Pacífico. Cinco millones de kilómetros cuadrados de ‘nada’, con una población concentrada en un puñado de poblaciones que asciende a sólo unos pocos miles de personas.
Cuando los días cálidos del verano siberiano bañan sus valles, las flores de la taiga se muestran en todo su esplendor. Durante unos pocos meses este paisaje puede llegar a parecer casi acogedor. Es entonces cuando el hombre puede ver más claramente en este mundo oculto. Pero no desde tierra, ya que la taiga es capaz de devorar ejércitos enteros, sino desde el aire. Siberia es una fuente inagotable de riqueza para Rusia, con grandes reservas de petróleo, recursos minerales o diamantes. Por ello cada verano los exploradores recorren sus lugares más recónditos en busca de riqueza.

Crédito: Smithsonian
De este modo un grupo de geólogos, que buscaban un lugar seguro para aterrizar su helicóptero cerca de la frontera con Mongolia, hizo un sorprendente hallazgo en el verano de 1978. Cuando sobrevolaban las gargantas de un afluente sin nombre del río Abakan, mientras los pinos y abedules se mecían bajo las corrientes de aire de los rotores, descubrieron algo que no debería estar allí. Pero, mirando fijamente a través de su parabrisas en busca de un lugar de aterrizaje, el piloto vio algo extraño. Un claro, a unos cuantos kilómetros a los pies de la montaña, cubierto de lo que parecían surcos largos y oscuros. La tripulación del helicóptero desconcertada hizo varios pases, y llegaron a la conclusión de que esta era una prueba de presencia humana. Se trataba de un jardín que, por el tamaño y la forma, debía llevar mucho tiempo allí.
El lugar se encontraba a más de 150 kilómetros de la población más cercana, y las autoridades soviéticas no tenían antecedentes de poblaciones en ese distrito. Los cuatros científicos, enviados en busca de mineral de hierro, decidieron instalar su campamento a diez kilómetros del lugar del hallazgo. Según la geóloga Galina Pismenskaya, “llenamos nuestras mochilas de regalos para nuestros potenciales amigos potenciales«, aunque, sólo para estar segura, recordó, «hice comprobar la pistola que colgaba a mi costado”.

Crédito: Russiapedia
A medida que se acercaron al lugar avistado desde el aire, las señales de presencia humana eran inconfundibles: un tosco camino, señales junto al arroyo y finalmente un cobertizo repleto de madera de abedul y patatas secas.
Junto al arroyo encontraron una vivienda, ennegrecida por el tiempo y la lluvia, rodeada de postes, tablas y residuos de la taiga. Su presencia había sido advertida, ya que según cuenta Galina, la puerta crujió y dio paso a la figura de un anciano que parecía salido de un cuento de hadas. Con la ropa hecha de jirones remendados, el pelo y la larga barba despeinados. La extraña figura parecía bastante asustada, pero finalmente les invitó a pasar a su hogar. Según narraron los geólogos, al entrar en la cabaña fue como retroceder a la Edad Media. En su interior dos mujeres aterrorizadas rezaban ante los intrusos. El anciano hablaba de forma inteligible, aunque las mujeres utilizaban un lenguaje distorsionado por años de aislamiento.
Las sucesivas visitas de los geólogos a la familia siberiana sacaron a la luz su historia. El anciano era Karp Lykov, miembro de una secta fundamentalista ortodoxa rusa cuyos orígenes se remontaban al siglo XVII. Los miembros de la secta habían sido perseguidos desde tiempos de Pedro el Grande. Lykov hablaba de ello como si hubiera ocurrido ayer. Para él, Pedro era un enemigo personal y “el anti-Cristo en forma humana”. Pero para la familia Lykov todo había empeorado aún más cuando los bolcheviques tomaron el poder. Y él y su familia habían decidido huir a Siberia para escapar de la persecución a la que eran sometidos los miembros de la secta durante las purgas de la década de 1930.

Crédito: Smithsonian
Esto había ocurrido en 1936, Karp, su esposa Akulina, un hijo llamado Savin de nueve años y Natalia, su hija de tan sólo dos años, se habían refugiado en la taiga con sus posesiones y unas cuantas semillas. En aquel lugar remoto de Siberia habían nacido dos nuevos hijos, Dimitry y Agafia, que hasta 1978 no habían visto otro ser humano que no fuera de su familia. Todo lo que Agafia y Dmitry sabían del mundo exterior lo habían aprendido a partir de las historias de sus padres. La Biblia y los libros de oraciones habían sido los libros de texto de los Lykov.
El hambre había sido una constante en su estancia en la taiga, una helada en junio de 1961, había acabado con la precaria cosecha de la familia. Akulina decidió morir de inanición antes que ver a sus hijos pasar hambre.
Pero tal vez el aspecto más triste de la historia de los Lykovs fue la rapidez con la que la familia comenzó a perecer tras restablecer el contacto con el mundo exterior. En el otoño de 1981, tres de los cuatro hijos siguieron a su madre a la tumba en un intervalo muy corto de tiempo. Tanto Savin y Natalia sufrían de insuficiencia renal, probablemente debido a su dieta dura. Dmitry murió de neumonía, que pudo haber adquirió de sus nuevos amigos. A pesar de los esfuerzos de los geólogos por trasladarle a un hospital, se negó a abandonar a su familia y sus creencias religiosas. En la actualidad sólo sobrevive Agafia, que vive sola en la taiga.

Crédito: Wikipedia Commons
Los geólogos intentaron convencer a Karp y Agafia para salir del bosque y volver a estar con los familiares que habían sobrevivido a las persecuciones de los años de purga, y que aún vivían en las aldeas de siempre. Pero ninguno de los supervivientes quiso oír hablar de ello. Reconstruyeron su vieja cabaña y se quedaron cerca de su viejo hogar.
Karp Lykov murió mientras dormía el 16 de febrero de 1988, 27 años después que su esposa, Akulina. Agafia enterró, la ayuda de los geólogos, el cuerpo de su padre junto a las tumbas de su familia en la ladera de la montaña. “El Señor proveerá” dijo Agafia. Un cuarto de siglo más tarde, a sus setenta años, esta niña de la taiga vive sola en el desierto de nieve siberiano.
Fuentes| Smithsonian, Russiapedia, un texto de Dave Meler
Bibiliografía| Georg B. Michels. At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth Century Russia. Stanford University Press, 1995
En colaboración con iHistoriArte| Dave Meler
Síguenos también en: Facebook, Twitter, Google+ o RebelMouse



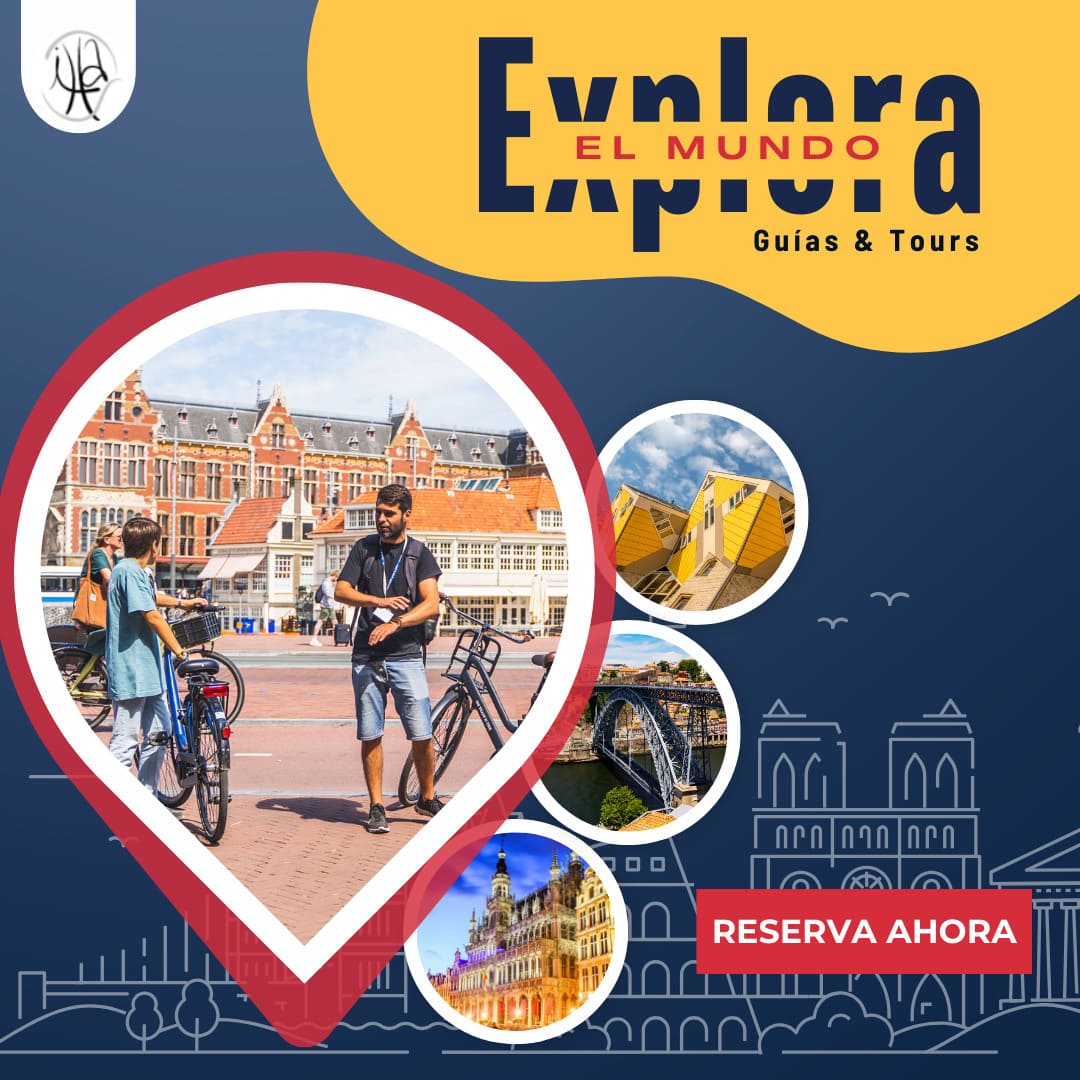




Un comentario
Una historia verdaderamente real, y más allá de las creencias, que son parte de la supervivencia bajo estas circunstancias, demuestra la parte sana de la humanidad, no contaminado por la secta del capitalismo salvaje que a creado por adepto al mundo entero y que obviamente nos lleva -hasta ahora- a la inevitable destrucción. Cuantos podemos aprender de Agafía! sobre todo que la soledad no es una mala compañera, sino más bien necesaria.